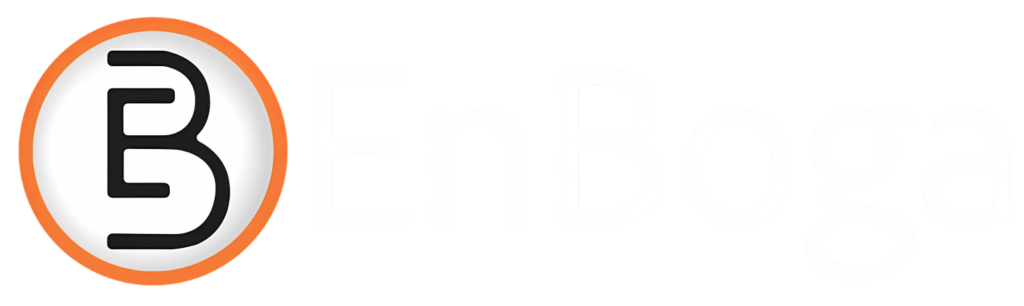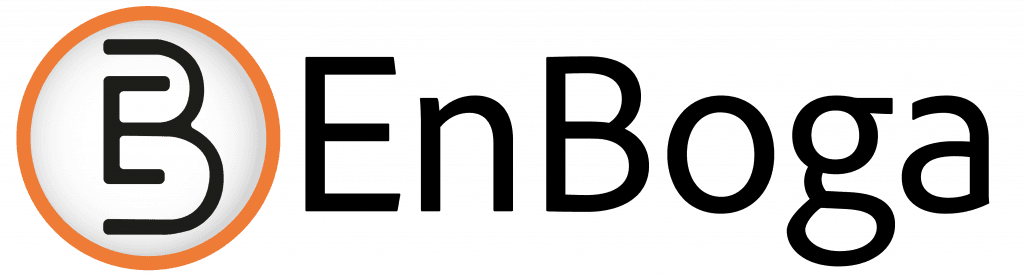Por años, cuando se hablaba de agua en México, muchos pensaban en derechos colectivos, comunidades rurales, usos tradicionales. Pero con la aprobación de la Ley General de Aguas, el pasado 3 de diciembre, el país ha dado un paso que, para quienes siguen de cerca el debate hídrico, representa un retorno a viejos paradigmas. En su columna “Las huellas del salinismo en la Ley General de Aguas”, el analista Francisco López Bárcenas desnuda cómo el espíritu de la Carlos Salinas de Gortari– su “salinismo” — continúa vivo en la regulación del agua nacional.
Aquella reforma al agua de 1992, que derogó viejas normas y dio paso a la Ley de Aguas Nacionales, marcó un giro drástico: el agua dejó de ser vista como un bien común y pasó a comportarse como recurso concesible, susceptible de ser otorgado a grandes usuarios, empresas e intereses comerciales. El régimen de concesiones, históricamente criticado por favorecer el acaparamiento, la sobrexplotación de acuíferos, y generar desigualdades en el acceso, ahora parece reproducirse con la reciente ley promulgada.

Uno de los elementos que más alarmas dispara es el trato a los sistemas comunitarios de agua, particularmente los de pueblos indígenas y afromexicanos. Aunque la nueva ley reconoce su existencia —tickets de buenísmo que en papel parecen avances— lo hace condicionando su operación a que los servicios sean solo para uso doméstico, sin fines de lucro, y que su reglamentación quede en manos de leyes estatales aún inexistentes. En el caso del artículo 43 de la ley, los sistemas comunitarios solo quedan reconocidos bajo la ley reglamentaria de derechos indígenas aprobada en septiembre de 2024, una ley que hasta hoy no ha sido expedida. Este limbo legal deja a muchos pueblos en vulnerabilidad, sin garantías reales, y abre de nuevo —como en 1992— la puerta al despojo y al control corporativo del agua.
Para el Estado, apunta López Bárcenas, la pauperización del marco normativo en materia de agua representa una estrategia deliberada: mantener una estructura que favorece a los grandes usuarios, al sector empresarial, sin reparar en desigualdades históricas ni en los derechos de comunidades vulnerables. Al final, el “derecho humano al agua” —que en teoría era el centro de la reforma— quedará supeditado al volumen de agua que “sobre” luego de satisfacer las necesidades del mercado.

Organizaciones sociales, académicos y grupos de usuarios han alertado —desde antes de la aprobación de la ley— que los cambios incluidos eran simbólicos y que la propuesta ignoraba las recomendaciones emanadas de parlamentos abiertos y consultas populares. En consecuencia, la discusión ya no es solo jurídica o técnica: es política, cultural y de derechos humanos. Se dirime quiénes serán los beneficiarios reales del agua en México.
Así, la Ley General de Aguas aprobada en 2025 no inaugura un nuevo paradigma de justicia hídrica, sino que consolida viejas estructuras. El salinismo, con su lógica de mercado y concesiones, no murió en los 90: ha mutado. No es ya sólo una ley de los años noventa: es la ley del presente. Y mientras las comunidades permanecen en espera de regulaciones que nunca llegan, los privilegios y el poder sobre el agua siguen en vías de consolidarse.
En un país que hoy enfrenta sequías, sobreexplotación de acuíferos y una crisis climática, la pregunta que queda en el aire es si alguna vez ese derecho humano al agua dejará de ser letra muerta.