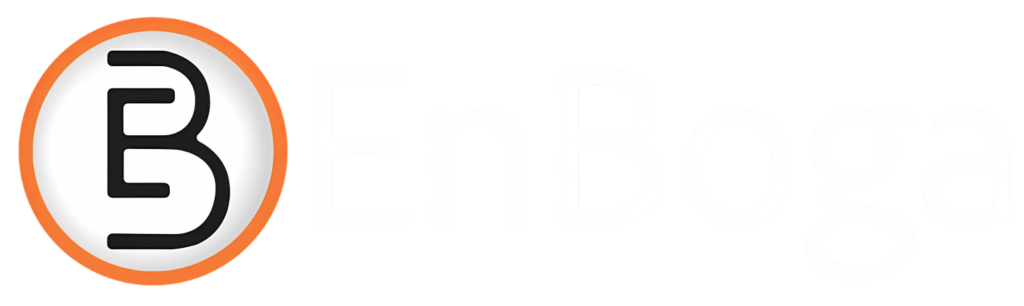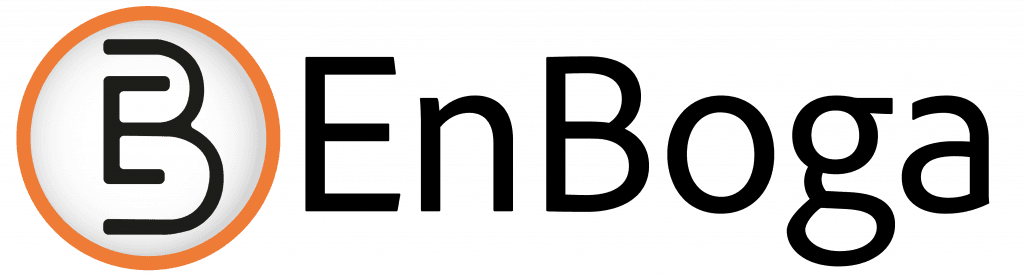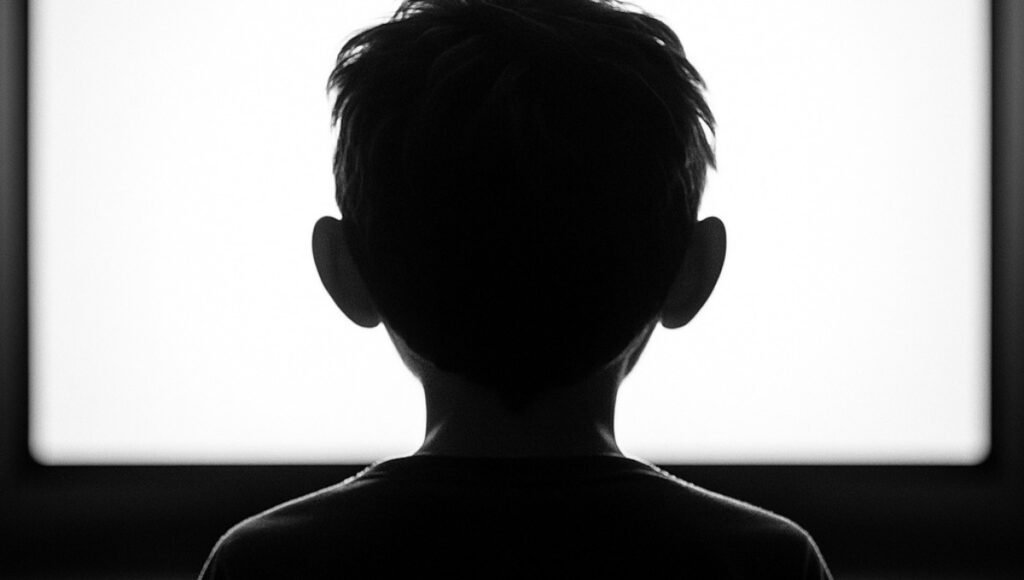Opinión Por: Marisol Maya Pérez
Universidad Anáhuac México
La vida de nuestros adolescentes ha sido transformada de manera significativa por el entorno digital. Si bien esta revolución está llena de oportunidades, se observa un desafío que no podemos seguir ignorando: el uso excesivo e indiscriminado de pantallas no es solo un problema de disciplina, sino una forma contemporánea de vulneración del derecho fundamental al desarrollo cognitivo saludable y a una educación de calidad.
La neuroeducación comparte que la sobreexposición digital durante esta etapa de la vida, un período de consolidación crucial, entorpece el desarrollo cerebral. Se habla de funciones ejecutivas clave vinculadas con el aprendizaje y el bienestar psicológico, como la atención mantenida, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y, esencialmente, la autorregulación emocional.
Estudios recientes, como el de Li et al. (2024), refuerzan esta preocupación al señalar que el uso intensivo de pantallas se asocia con alteraciones en áreas cerebrales vinculadas al lenguaje y la toma de decisiones en adolescentes tempranos. El impacto no se limita, por tanto, al rendimiento académico, sino a la salud mental, ya que, el tiempo prolongado se correlaciona con mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos, además de trastornos del sueño.
Cuando un adolescente pasa incontables horas frente a una pantalla, ese tiempo se resta a actividades esenciales que involucran su desarrollo integral, como la interacción social presencial, el ejercicio físico y en su caso el juego libre. Dichas actividades son, de facto, el principal medio para el fortalecimiento y la rehabilitación de las funciones ejecutivas interferidas por la sobreexposición.
Delante a este cerro de evidencia científica que indica sobre los riesgos inherentes, ¿qué dicen nuestras leyes?
En el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se obliga a los Estados a “garantizar el pleno desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales de los menores”. No obstante, la realidad regulatoria existe, en su mayoría, denotan un incumplimiento normativo de facto.
La inacción legal no es una simple omisión, sino que se configura como una “negligencia pasiva por parte del Estado”. Mientras que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) emiten guías médicas claras sobre los límites de tiempo de pantalla según la edad, esta evidencia no ha sido traducida a mandatos legales u obligatorios en las leyes educativas.
Se observa claramente un sesgo legal. Las normativas más estrictas en Europa o América (como el GDPR) se centran casi exclusivamente en la protección de datos personales y la privacidad. Esto constituye una preocupante “Ceguera Cognitiva”, pues el foco está en la seguridad jurídica, pero se ignora la regulación del tiempo de exposición y el impacto directo en la capacidad atencional y el desarrollo cerebral.
Esta ausencia de regulación vinculante es grave. Al no legislar sobre el cuánto ni el cuándo del tiempo de pantalla en las escuelas, el Estado delega la gestión de un problema neurocognitivo de alta complejidad a las familias y a los centros educativos individuales.
Conjuntamente, esta falta de regulación incide de forma desigual, amplificando las brechas de desarrollo y aprendizaje en adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El reto digital contemporáneo es, en esencia, ético y legal. Para proteger el derecho fundamental a una mente sana, se proponen cuatro líneas de acción prioritarias que deben reorientar las políticas educativas:
- Marcos normativos vinculantes: es urgente que los gobiernos legislen para establecer límites obligatorios de tiempo de pantalla en la educación básica, alineados con la evidencia científica sobre las edades de desarrollo.
- Modelo de equilibrio curricular: debemos adoptar un Modelo Curricular de Equilibrio Creativo (MCEC). esto implica elevar las actividades off-screen (creatividad, deporte, interacción humana) a ejes curriculares irrenunciables, asegurando que el diseño curricular garantice el fortalecimiento de las funciones ejecutivas.
- Alfabetización crítica: la formación debe ir más allá de la técnica. Debe promover una ciudadanía digital crítica que enseñe a los estudiantes a reflexionar sobre los impactos cognitivos y emocionales de su uso, promoviendo la capacidad de desconexión como una habilidad esencial.
- Respaldo legal para la crianza: el Estado debe fortalecer la corresponsabilidad creando programas de alfabetización parental con respaldo legal que traduzcan las guías científicas en directrices claras, empoderando a las familias para establecer límites en el hogar.
En última instancia, el desafío que enfrentamos no se resuelve con más dispositivos, sino con una regulación inteligente y activa del entorno. Educar para la era digital exige construir condiciones de equidad, sentido y protección para que la tecnología esté verdaderamente al servicio del bienestar y la dignidad humana. Es hora de que el derecho se ponga al día con la ciencia.

Universidad Anáhuac México